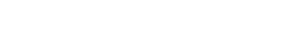La nueva “normalidad” del contrabando desde Argentina

Con la frontera terrestre cerrada hace un año por el COVID 19, las aguas del Río Bermejo se han convertido en el paso sobre el que navegan embarcaciones repletas de mercadería.
No es cuento, aunque parezca. A plena luz del día y a la vista y paciencia de las autoridades, decenas de embarcaciones improvisadas navegan por las aguas del Río Bermejo, frontera natural entre Bolivia y Argentina, llevando mercadería de contrabando. El cierre del paso terrestre que rige desde hace un año por el COVID 19 fue un desafío menor para los contrabandistas que, rápidamente, encontraron nuevas formas de seguir con esta actividad.
Los bagalleros, como se conoce a quienes realizan este trabajo, arriesgan sus vidas todos los días, en aguas que pueden o no ser turbulentas según los caprichos del clima, para ganar entre 40 y 50 dólares a cambio de llevar hacia Bolivia bebidas de todo tipo, energizantes, detergentes y otros productos que cuestan hasta un 50% menos en el mercado argentino.
En el caso de una caja de shampo de marcas que se fabrican en Bolivia, las diferencias son de hasta el 60%, lo cual obviamente tiene un impacto negativo sobre la estabilidad de una industria, por ahora indefensa ante el embate del contrabando, y los empleos que genera en el país.
“En Bolivia, una lata de cerveza, por ejemplo, cuesta el equivalente a 300 pesos argentinos y en Argentina máximo 120 pesos”, señala uno de los bagalleros entrevistado por el periodista de un canal de la televisión local. La imagen es llamativa, porque a pesar de realizar una actividad ilegal, los contrabandistas no tienen el menor reparo en conceder entrevistas, de frente y sin otro camuflaje que su barbijo.
Las rústicas barcazas, construidas con una parrilla de troncos sobre neumáticos, no regresan vacías desde Bermejo. “ Los ´trapos´- ropa, sábanas y demás – en Bolivia son mucho más baratos que en Argentina y los enviamos a todas las provincias”, advierte otro de los personajes que forma parte de esta casi interminable cadena de actores que emplea el contrabando.
“ Estoy llevando 4 docenas de zapatillas (tenis) para entregar en Aguas Blancas”, admite otro que dificultosamente hace equilibrio sobre la balsa. Desde esa ciudad , ubicada en el departamento de Orán, al noreste de la provincia de Salta, los tenis viajarán hacia Buenos Aires, Rosario, Córdova y Tucumán, entre otros destinos.
Aquí nadie queda sin ganar algo. La cadena incluye a los gomeros, que proveen los neumáticos, los madereros que aportan con los troncos, los taxistas que trasladan el equipaje desde la orilla del río hacia los mercados locales, el transporte pesado, que se encarga de lleva la mercadería hacia otras ciudades y, obviamente, el bagallero, de las dos nacionalidades, que opera, según dice, “para sobrevivir”.
El contrabando no es fácil de controlar, sobre todo en Bolivia, porque las poblaciones fronterizas – Yacuiba, Villazón, Bermejo – prácticamente viven de esta actividad y se construyen múltiples intereses en torno de ella. Son fronteras muy extensas y por eso mismo complejas de controlar.
“Nosotros apenas vemos la manifestación más “inocente”, por decirlo de alguna manera, de una estructura mafiosa que no duda en recurrir a la violencia cuando se ve amenazada. Las Fuerzas Armas y las unidades de control de aduanas han sufrido esas consecuencias y hay víctimas entre sus efectivos”, señala una ex autoridad del Ministerio de Defensa de Bolivia.
Las pérdidas son enormes para las industrias y para el propio estado. Se estima que más del 60% de la pérdida fiscal se debe al contrabando que llega desde casi una veintena de localidades en las fronteras con Argentina, Brasil, Perú y Chile.
Por ahora se trata de un problema sin solución estructural a la vista. “Ni el COVID 19, ni el cierre de fronteras, ha podido frenar esto”, admite un funcionario aduanero que prefiere no identificarse. La historia sigue sobre balsas o camiones, por carreteras o sendas, de un extremo a otro de Bolivia, y las pérdidas continúan sumando. Es la nueva normalidad del contrabando.
Fuente: Jornada