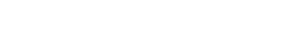De revolucionarios sin revolución

Ocacha, mi padre, tuvo un activismo político durante la mayor parte de su vida soñando siempre en la inevitabilidad de la revolución, con una fe ciega propia de un monje del marxismo leninismo. Pese a que cada día la sociedad y la economía nacionales le proporcionaban las señales suficientes para el aguzado ojo revolucionario sobre la inminencia del cambio, murió sin conocerla, en 2004… Bueno, él negó que la del ’52 habría sido una de verdad y hubiera impugnado como tal la del tan mentado ‘Proceso de Cambio’, como muchos bolivianos y yo. De niño, también la esperé y, como niño que era, desesperé; pero, entonces nunca llegó...
¿Por qué alguien tan bueno como él no pudo ver cumplido su sueño si, además, luchó incansablemente para que se produjera? Bueno, eso, como lo aprendí con los años, no depende de uno; sin embargo, fue irónico que, tras su fallecimiento, se dieran tres temblores en nuestro país: uno, la revolución fallida del MAS, que, al igual que muchas en la historia, fue más de discurso mientras que la realidad transitaba en contrarruta; dos, la revolución de las ‘pititas’, que tumbó al régimen autoritario del innombrable (quien primero fuera votado y luego botado), y, tres, la revolución COVID 19, que cambió el mundo para siempre… aunque no sabemos, a ciencia cierta, hacia dónde.
Por motivos de espacio y para no permitirle protagonismo mal ganado a la primera, me referiré a las dos últimas. Aunque, claro, no podemos desconocer que, entre las pocas cosas que quedaron de casi década y media de autoritarismo, narcotráfico, corrupción y despilfarro, está la lucha inclusiva de grandes sectores de la población en los escenarios social, económico, político y cultural, en el reconocimiento del otro. Sé que mucho de esto puede resultar discutible y que hay muchas críticas al respecto; no obstante, hay que decir que estuvo planteado en la mesa y tratado en distintos ámbitos, poderes y normas.
Con relación a la segunda, creo que la brusquedad de la tercera nos impidió digerirla en toda su profundidad. Estoy convencido que esta sí fue una revolución real. Fue pacífica, manifestada en casi toda la geografía nacional, por una extensión enorme de sectores y actores y en la que aparecieron dos protagonistas: los millennials y las mujeres.
¿Qué hizo que las fuerzas contrarias no generaran algún contrapeso a estas movilizaciones nacionales ni hubieran concitado tanta afiliación y compromiso? Hablar de un desgaste del gobierno durante catorce años o que la gente salió reclamando el fraude, aunque cierto, sería muy poco para lo que realmente fue.
Jóvenes, muchos de ellos, nativos digitales, tildados de egoístas, políticamente apáticos, y mujeres valientes y solidarias de muchos rincones del país ocuparon las calles, se apropiaron a su manera de los espacios públicos y los resignificaron buscando, en el fondo, un cambio en el juego democrático. Los ciudadanos movilizados para derrocar la vieja forma de hacer política, y pasar de la democracia representativa a intensificarla mediante mecanismos participativos reales, se encontraron también con una reconstrucción de la identidad nacional desde la diversidad, además de mirar de otra forma y ‘tomar’ por asalto el espacio público con respeto y amor. La pitita guardiana de la esquina, las bicis, las ollas comunes, las sillitas de jardín con sus mesitas centrales, la vigilia, la coca y el bico, el termo, el mate y el poro, la gorra, la pañoleta y el sombrero, el encuentro entre generaciones, los estribillos, la música, la espera del próximo cabildo o marcha, el compartir, la guitarreada sin trago, la calle, el calor del mediodía y el fresco de la madrugada… el orgullo de ser hijo e hija de esta tierra y la demanda de que se nos devuelva el poder secuestrado por la casta política. Tras y más allá del derrocamiento y la fuga, la ciudad nunca más será igual, ni el orgullo de ser boliviano sin lamentos.
Soluciones tradicionales realizadas por organizaciones tradicionales (partidos) sin reconocer la demanda de empoderamiento de la ciudadanía cuaja en un gobierno dizque de transición. Luego, la tensión, los estertores violentos del régimen autoritario, las brujas huyendo de la cacería, la incontinencia electoral, las traiciones, las componendas, la insipiente campaña… y, como caída del cielo, la tercera revolución.
Más allá de la inmensa tragedia de la crisis sanitaria, del miedo, de las curvas y martillos, de crecimientos exponenciales de contagios y luto, de la crisis que toca la puerta y de la desesperación, está la posibilidad inminente del cambio radical que plantea: el nuevo orden planetario y el retorno a la cueva, amenazados en nuestra integridad ya no por grandes animales sino por un agente infeccioso microscópico que ni siquiera es un ser vivo, al que Poncio Pilatos ya sabía cómo combatirlo hace poco más de dos mil años.
Nadie sabe hasta dónde llegará todo esto. Lo único que sabemos es que la humanidad cambió, quizá para siempre. ¿Será que presenciamos también y cómo no la final entre el modelo autoritario y el liberal?, ¿entre la libertad y la equidad?, ¿entre el control y el empoderamiento ciudadano?, ¿entre la sociedad del derroche y el consumo responsable y verde?, ¿entre el capitalismo y socialismo de agotamiento a la naturaleza y un nuevo tipo de sociedad?, ¿entre el amenazante calor humano y la distancia fría y sana?
A decir verdad, no lo sé y no creo que nadie lo sepa. Lo único que sé es que es el mayor punto de inflexión de la Humanidad, tal vez la más grande revolución soñada por nadie -aunque no organizada por obreros o campesinos- y que Ocacha se la perdió.
* El autor Oscar G. Prada es periodista tarijeño, fue director de la Agencia Boliviana de Información, del periódico Nuevo Sur y es colaborador y miembro del consejo editorial de Tarija 200. Actualmente en el sector privado, mantiene la pasión por la producción intelectual y periodística.