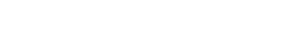La tormenta perfecta acecha a Bolivia, el país más vulnerable a la crisis climática de América del Sur

El comunario Erasmo Persona debe llevar a pastar a sus llamas, alpacas y vacas mucho más arriba porque se han secado los humedales de los que se alimentaban, en Siete Lagunas, una comunidad de origen aimara a más de 4.000 metros de altura en el altiplano boliviano. Gabriel Pari, máximo responsable medioambiental del municipio boliviano de El Alto, se desespera al comprobar por sí mismo que no corre ni una gota de agua por el canal que une la represa de Jankokhota con la de Milluni, un embalse con capacidad para 10,8 millones de metros cúbicos que abastece a esta ciudad y a parte de La Paz. Ahora solo alberga el 12% del agua que puede acumular, un líquido “desgraciadamente” teñido de rojo y amarillo por los desechos de la industria minera. A la niña Luz Ferro le preocupa que la falta de agua obligue a cerrar las escuelas pacenses, como ya ocurrió durante la sequía de 2016 y el pasado octubre como consecuencia de la contaminación del aire. Y Juana, una activista medioambiental que prefiere mantener su nombre verdadero en el anonimato para evitar las represalias de los madereros que talan la Amazonia boliviana, lamenta los “incendios” aún activos de los que “casi nadie habla” y apunta a la deforestación como una de las grandes culpables de la sequía que golpea a Bolivia desde 2022.
Los testimonios de estas cuatro personas ponen voz a la catástrofe ambiental que sufre Bolivia, donde siete de sus nueve departamentos ya han declarado la emergencia por la sequía y donde los incendios han devastado casi tres millones de hectáreas de la Amazonia boliviana (dos veces Ciudad de México), según la Defensoría del Pueblo, y han dejado grandes capas de contaminación que han llegado a las grandes ciudades del país. El Titicaca, el lago navegable más alto del mundo, se encuentra en su nivel más bajo desde que existen registros y en noviembre se rompieron 15 récords históricos de temperaturas máximas en distintos sitios del país, según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Los precios de la canasta básica, como la papa o la oca (tipos de tubérculo), se han llegado a triplicar por la caída de la producción a la que ha abocado la escasez de agua.
Lecho de la represa de Milluni, que se encuentra al 12% de su capacidad. El color de la tierra es producto de los pasivos ambientales arrojados por las minas que se asientan en los alrededores.
MANUEL SEOANE
Pero en este país, el más vulnerable al cambio climático de América del Sur y el que más puede verse afectado por la falta de agua de todo el continente, según el índice de la universidad estadounidense de Notre Dame, la situación empeorará con la llegada de El Niño, prevista para principios de 2024: este fenómeno cíclico se traducirá en el altiplano boliviano en una ausencia total de lluvias. Y si antes de que arribe El Niño continúa sin caer precipitaciones, El Alto y La Paz, segunda y tercera ciudad más pobladas del país, respectivamente, se quedarán sin agua en febrero, según prevén las autoridades de Gestión Ambiental de los dos municipios. También sufrirán la escasez las zonas que rodean estas urbes, como Siete Lagunas, lo que obligará a muchos de sus habitantes a migrar a ciudades que ya tienen dificultades para proporcionar recursos suficientes a sus ciudadanos.
Mientras se avecina la tormenta perfecta que amenaza con secar los grifos de Bolivia, autoridades políticas, instituciones públicas y privadas y la sociedad civil buscan soluciones para resolver los problemas de abastecimiento e implantar hábitos de ahorro. En una tierra donde el vínculo con la naturaleza de los pueblos originarios sigue siendo palpable, algunas comunidades han organizado incluso ofrendas y rituales en los lugares más elevados del altiplano para suplicar por el fin de la sequía a la Pachamama o Madre Tierra, la divinidad presente en el imaginario de los pueblos andinos formada por tierra, agua, fuego y aire.
Tierra
Erasmo Persona, habitante de la comunidad de Siete Lagunas, en el altiplano boliviano, conversa sobre la sequía que afecta al lugar, con tres de las lagunas que dan nombre a la comunidad a sus espaldas.
MANUEL SEOANE
La falta de agua es tan evidente en Siete Lagunas que dos de los lagos que le dan nombre están completamente secos. El tanque donde almacenan el agua subterránea se encuentra al límite y solo dos gotitas, literalmente, salen al abrir el grifo de la escuela en el que 52 niños deberían lavarse las manos antes de comenzar las clases. Ninguna, sin embargo, del grifo de la cocina comunitaria.
Erasmo Persona no quiere abandonar ese lugar, la tierra que le dejaron “sus padres y abuelos” y en la que ha vivido durante sus 57 años de vida. Aunque su rosto, curtido por el sol que cae sobre aquel suelo a unos 4.200 metros de altura, cambia a una expresión más melancólica cuando pisa con fuerza y levanta musgo seco con la punta del pie. “Aquí pastaban antes nuestros animalitos, cuando no había sequía”, dice.
La tierra que acaba de remover Persona era antes un bofedal, un pastizal con humedad permanente en el que viven plantas acuáticas, que antes de la sequía se extendían por el altiplano. Pero cada vez cuesta más encontrarlos. El jilakata David Poma, jefe de Siete Lagunas, lamenta que han perdido aproximadamente “el 30% del ganado” y que el que queda “está mucho más flaquito”, porque la falta de agua influye en la calidad y cantidad de las hierbas que ingieren. “No nos lo quieren comprar”, se aflige. Y aunque todavía tienen animales suficientes para el autoabastecimiento de las 96 familias que viven en la comunidad, el desplome de la venta de carne les ha acarreado una importante pérdida de ingresos.
El ‘jilakata’ David Poma, jefe de la comunidad de Siete Lagunas, revisa la humedad del suelo de la zona de cultivo de la escuela.
MANUEL SEOANE
La sequía también ha afectado a las cosechas. “Sin lluvia, la papa tarda en salir y nacen menos y más pequeñas”, se queja Poma. Pero, además, ahora pueden cultivar menos terreno, añade Persona: “Aquí la tierra es muy rocosa y está en pendiente, así que, si no hay agua, el suelo está demasiado duro” como para cultivarlo. Porque sus métodos siguen siendo artesanales. “Barbechar, carpir y preparar la tierra con nuestro abono de oveja”, describe el comunario. Un “gran esfuerzo” en un lugar en el que la altura vacía de oxígeno los pulmones.
La caída de la producción de la patata en Bolivia —es el tercer productor de este tubérculo de América del Sur después de Colombia y Chile, según la FAO (Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura)— es generalizada. “La sequía ha provocado una falta de papa, lo que ha llevado a su vez a un incremento de los precios de la canasta familiar en los productos que provienen del Altiplano. No solo de la papa, sino también de la oca, el aba o el maíz”, explica Roberto Rojas, experto medioambiental de Educo, una ONG que trabaja en la zona con programas pedagógicos sobre el ahorro de agua, entre otras temáticas. “Tradicionalmente, la arroba [11,502 kilogramos] de papa costaba unos 40 o 50 bolivianos [entre 5 y 6,5 euros], pero desde el año pasado ha subido a 100 o 130 [entre 13,4 y 17,4 euros]”, añade. Por ello, continúa, “muchas de las familias productoras del Altiplano han tenido que cambiar de rubro”.
Muchos jóvenes, reconoce Poma, “piensan en marcharse a la ciudad”. El jilakata busca, sin embargo, alternativas para garantizar la supervivencia de su pueblo. “Nosotros hemos comprado para esta temporada semillas de gran calidad porque el año pasado no pudimos obtenerlas de nuestra cosecha, pero también dependemos del buen tiempo, de que llueva…”, explica. La otra vía de subsistencia, reclama Poma, pasa por nuevas canalizaciones para extraer agua subterránea. “Necesitaríamos solo financiación para comprar los materiales, porque la mano de obra ya la ponemos en la comunidad”, ruega. Persona asiente: “Aquí, nos ayudamos todos, es nuestra tierra”.
Agua
Laguna situada aguas arriba de la represa de Milluni, visiblemente contaminada por la minería, el pasado 21 de noviembre.
MANUEL SEOANE
Apenas baja agua por el canal que une la represa de Milluni con la planta de tratamiento de Alto Lima. De ese hilo anaranjado, mezcla de restos mineros de hierro, azufre, estaño y cobre, bebían antes las llamas y alpacas de la zona. “Los comunarios ya no dejan que beban allí porque los animales enfermaban de diarrea y morían”, explica Roberto Rojas. Es la misma agua que toman en El Alto y parte de La Paz tras su paso por las instalaciones de purificación.
Gabriel Pari, máxima autoridad ambiental de El Alto, sube a 4.500 metros de altura, con ropa de montaña y casco blanco, para comprobar en persona el estado del embalse de Milluni. Se molesta al verificar que no fluye una sola gota de agua por la canalización que lo une con la represa de Jankokhota y llama inmediatamente a algún responsable de EPSAS (Empresa Pública y Social de Agua y Saneamiento de Bolivia), la gestora estatal de estas represas, para saber qué ocurre. Cree que es una “operación de mantenimiento” para evitar que las canalizaciones pierdan agua. Porque Milluni, que está al 12% de su capacidad, según los últimos datos de los que dispone Pari, no se puede permitir ni un solo escape. Según un estudio de EPSAS, se pierde el 27% del agua que se limpia en la planta de tratamiento antes de llegar a El Alto por el estado de las canalizaciones.
Gabriel Pari, máxima autoridad ambiental del municipio boliviano de El Alto, supervisa los niveles de agua en la represa de Milluni, el pasado 21 de noviembre.
MANUEL SEOANE
El agua de Jankokhota no solo es fundamental para garantizar el suministro, sino también para “rebajar” la concentración de los metales pesados que arrojan los asentimientos mineros de los alrededores de Milluni, un total de 21 legales más un sinfín de ilegales, que extraen fundamentalmente hierro, azufre, cobre y cinc, explica Pari. La minería, recuerda Rojas, “es la segunda fuente de ingresos de Bolivia” —la primera es el gas— y aunque “la normativa ambiental obliga a que toda concesión trate los pasivos ambientales, hay tan pocos funcionarios en Bolivia que no es posible realizar esa fiscalización a todas las empresas mineras del país”, lamenta. Los colores de la tierra que rodea Milluni son, precisamente, el resultado de los procesos mineros de extracción, un paisaje lunar que se debate entre tonalidades rojas, amarillas y naranjas.
La panorámica del desastre ambiental la completa al fondo el monte Huayna Potosí, una montaña de 6.090 metros de altura en la que el retroceso de la nieve evidente. “Este año no ha nevado casi nada”, lamenta Pari, lo que sumado al aumento de las temperaturas ha cambiado también la tonalidad del pico: “Del blanco ha pasado al pardo, porque la capa de hielo es tan fina que se ve la roca”, describe. Aunque los deshielos solo aportan entre el 15% y el 25% de la capacidad de las represas, en función de su ubicación, “todo suma”. Por ello, el retroceso de los nevados “también incide en la falta de agua”.
La montaña Huayna Potosí, al fondo de la represa de Milluni, ha experimentado en los últimos años un retroceso del hielo. En la ladera derecha se observa un campamento minero sin actividad, en el momento de la toma de esta fotografía, el pasado 21 de noviembre.
MANUEL SEOANE
“El cambio climático está provocando que haya menos nubosidad, algo que afecta de forma muy directa a esta zona del planeta, y al haber menos nubes, aumentan las temperaturas y se evapora más agua”, explica Rojas. Es lo que ocurre en la represa de Incachaca, también rodeada de asentamientos mineros y al 40% de su capacidad. Y es el mismo efecto que está ocurriendo en el lago Titicaca, “que se está evaporando”, se apena. Si no se pone remedio, le espera el mismo “futuro que al lago Poopó”, añade el experto medioambiental, el segundo más grande del país y convertido ahora en un secarral.
El Gobierno del presidente Luis Arce implementó en 2020 el programa Agua para vivir bien, con una inversión de 8.200 millones de bolivianos (unos 1.100 millones de euros) para ejecutar en los siguientes tres años “proyectos de agua, riego y saneamiento” tanto en las ciudades como en el medio rural. Según anunció el pasado septiembre el ministro de Medio Ambiente y Agua, Rubén Méndez, desde entonces se han construido 41 presas y sistemas de riego y se han ejecutado 3.353 proyectos relacionados con el agua y el saneamiento.
No obstante, más que de infraestructuras, la escasez de agua es “un tema de cambio climático”, asegura Eduardo Galindo, secretario municipal de Gestión Ambiental y Energías Renovables, que recuerda que “el 85% del agua en La Paz viene de las lluvias”. Por ello, las autoridades insisten en la necesidad de adoptar hábitos para el ahorro del agua. En la capital, el Gobierno municipal, según Galindo, ultima una norma para que “todas las edificaciones de cinco pisos tengan una pequeña planta de tratamiento” para reciclar el agua de la lavadora o de la ducha y bombearla a los inodoros. Pero hay otras muchas medidas que se pueden adoptar como dejar de regar o de lavar los coches con agua potable, apunta Pari.
Fuego
Un grupo de personas intenta apagar un incendio en San Buenaventura, en el Parque Nacional del Madidi, el pasado 22 de noviembre.
CLAUDIA MORALES (REUTERS)
En solo un árbol del Parque Nacional de Madidi, en Bolivia, el lugar del mundo con una mayor diversidad arbórea, un equipo de investigación con el que trabajó Juana llegó “a contar 43 variedades de hormigas”. La mujer, que prefiere no desvelar su verdadero nombre porque su implicación en la lucha por el medio ambiente le acarrearía problemas de seguridad con los madereros, señala en conversación telefónica este detalle para evidenciar la calamidad que suponen los incendios en este espacio protegido. Mientras charla con este diario, el humo de las llamas que arrasan los bosques a cientos de kilómetros de La Paz siguen tiñendo de gris claro el cielo de la capital.
“Los bosques bolivianos están sufriendo una gran deforestación”, confirma Roberto Rojas, de la ONG Educo. Los motivos, según el experto, son dos. En primer lugar, “la expansión de la frontera agropecuaria, para plantar soja o girasol, pero también coca”, explica. Y este último cultivo, “que ahora se cosecha hasta cinco veces al año, dos más que antes por la implantación de sistemas de riego”, es altanamente “esquilmante”. En segundo lugar, por la minería de oro, que además utiliza mercurio para separar el mineral precioso de otros minerales, “una sustancia muy tóxica que contamina el agua y toda la biodiversidad”. Juana señala un tercer motivo, ligado directamente a la comercialización de la madera. Tras la caída de la producción en el gas natural —las exportaciones han descendido un 33%, según ha admitido el Gobierno de Bolivia—, la activista cree que los madereros buscan el beneficio económico en los montes. “Pero no ven el valor real de un árbol, calculan, por ejemplo, cuánto valen 6.000 pies, y los venden por una miseria”.
La menor cobertura vegetal provocada por la tala y quema de bosques es una de las responsables, según Leila Solís, técnico medioambiental de Educo, de esa menor nubosidad que pone en marcha la rueda de la sequía: “Cuantas menos nubes, la radiación es mayor y el agua se evapora antes”.
El Gobierno de Bolivia asegura que los fuegos, que llevan ardiendo casi de manera continuada durante los últimos cinco meses, “están controlados”. Pero al móvil de Juana, que no puede viajar más a la selva después de que un caimán le “sacara un trozo de pierna”, llegan a diario nuevas imágenes de incendios. “Trabajé con la gente de aquella tierra durante años y ahora me recuerdan y me envían pruebas de lo que allí sucede”, denuncia. La Defensoría del Pueblo de Bolivia ha puesto cifras a la catástrofe que describe Juana: en lo que va de 2023, casi tres millones de hectáreas han ardido en la Amazonia boliviana.
Aire
Vista de La Paz desde el bosque de Bolognia, una de las pocas áreas verdes de la capital boliviana.
MANUEL SEOANE
El humo de los incendios que arrasan Bolivia obligó a decretar a finales de octubre el cierre de las escuelas en La Paz y Santa Cruz por la mala calidad del aire. Una mirada al cielo de la capital, un mes después, sirve para comprobar que el humo no termina de desaparecer y que vuelve a cubrir el cielo de forma intermitente. Tampoco se ha evaporado el peligro de clausura de los colegios. Si no es por la contaminación, podrían dejar de funcionar por la falta de agua, una medida que ya se adoptó durante la sequía que azotó el país en 2016 ante la imposibilidad de mantener en funcionamiento los baños y las instalaciones para la higiene.
“Tenemos ríos escasos y los pocos que quedan están contaminados”, explica Nelson Cáceres, profesor de 4º de Primaria de la Unidad Educativa J. F. Kennedy, en La Paz. “Aquí cerca, en el de Achachicala, es evidente la contaminación porque hay fábricas que lanzan sus residuos líquidos al río”, denuncia. Los chicos “se preocupan” e incluso llegan a “lagrimear por esta situación”.
MANUEL SEOANE
Luz Ferro, estudiante de la escuela, es una de esas niñas preocupadas por la polución. “No tienen corazón los que tiran esta basura”, afirma. Pero ella no llora y prefiere involucrarse con tan solo 10 años en la defensa del medio ambiente. Preocupada especialmente por la falta de agua —”sin ella es imposible vivir”, afirma—, participa en un programa de Educo centrado en la infancia como motor de cambio para concienciar sobre su uso racional y la necesidad de reciclarla. “Se puede conservar en baldes y reutilizarla después para bañarse, limpiar o regar”, alecciona, una información que, según asegura y confirma su madre, comparte con su familia.
Tampoco sollozan en Propacha, una organización de jóvenes ecologistas con base en La Paz, que ha profesionalizado su activismo climático con medidas tangibles para salvaguardar y restaurar el medio ambiente y que prefiere las acciones a los llantos. “Nuestro objetivo es hacer conciencia a partir del ejemplo: si una persona para respirar necesita 22 árboles, vamos a ser nosotros los primeros en sembrar cada uno sus 22 árboles, para demostrar que poder es una cuestión de querer”, explica Cristian Iturralde Aparicio, miembro de la organización.
El área protegida del Parque Bolognia, en plena capital, es un ejemplo de cómo rehabilitar una zona degradada, con la “resilvestración” o plantación de especies autóctonas. En mitad de los árboles, no se siente la contaminación que impera en el centro de la ciudad. Pero Propacha también apuesta por proyectos innovadores, como “el primer huerto educativo tecnológico”. “La idea es que se maneje desde un celular para implicar a los niños cambiando el paradigma de cómo se enseña la agricultura”, describe Guillermo Mallea, cofundador del movimiento. Y añade: “La agricultura es un trabajo muy duro que muchas veces se romantiza, y aquí, en lugar de cuidar a la planta como tal, te enseñamos a dar mantenimiento al sistema que cuida la planta”.
Evelyn, una de las maestras de la comunidad de Siete Lagunas, riega las lechugas que han plantado sus alumnos.
MANUEL SEOANE
A una veintena de kilómetros, tras atravesar un tramo de ciudad y un camino de montaña pedregoso que se tarda en recorrer cerca de una hora en coche, Evelyn, una de las tres maestras de la escuela de Siete Lagunas, entra en el invernadero que acaban de reformar en el colegio con una botella en la mano para regar las lechugas que ha plantado su clase, la de los niños más pequeños. Atenderlas con un dispositivo móvil no es posible en aquella comunidad andina en la que el agua apenas llega al centro escolar. Pero la filosofía es la misma. Cada niño, además de verduras, ha sembrado junto al patio un árbol autóctono de la región, queñuas y kiswaras. La joven maestra sonríe: “Cuando no hay agua para regar, los niños traen sus propias botellas de su casa, porque si tienen responsabilidad con un árbol, la tendrán toda la vida”.