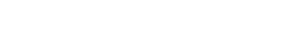Visión
Compromiso con la realidad, la gente y las instituciones

Publicado en Tarija200|Abril 2011|Edición N° 1
Los buenos políticos tienen un compromiso con la realidad que pretenden transformar. Buscan el conocimiento y la información necesarias no sólo para operar en la realidad sino para transformarla. Para ello generan sistemas de información y de conocimiento, construyen equipos, establecen “sensores” y sistemas de alerta.
Para ello generan sistemas de información y de conocimiento, construyen equipos, establecen “sensores” y sistemas de alerta. Saben que no pueden saberlo todo y que la incertidumbre forma parte obligada de su oficio, pero también que es imperdonable cometer errores por no contar con la información necesaria y disponible. Saben que el tipo de información y conocimiento que precisan es diferente de la información y el conocimiento que construye la ciencia y la técnica. Éstas producen conocimiento codificado, fácilmente comunicable, dotado de gran valor objetivo en tanto no se halle falsado. Es loco ir contra el conocimiento científicamente bien establecido. Por eso el buen político se rodea de asesores que están al día y, por ejemplo, superan viejos esquemas ideológicos e interiorizan las lecciones aprendidas por la comunidad internacional en materia de desarrollo.
El compromiso con la realidad es compatible y se refuerza con la firmeza de los valores y los principios.
Cuando trabajamos como hoy con más conocimiento que nunca, pero más conscientes de los márgenes de incerteza que nunca, la afirmación de valores y principios es una necesidad para la calidad de la acción colectiva. El compromiso con la realidad es incompatible con el apego dogmático a esquemas ideológicos periclitados. Pero el buen político no desarma la ideología para caer en el pragmatismo más oportunista. Los que así lo han hecho han conducido a los suyos a la ruina; contrariamente. afirma valores y principios, desarrolla nuevos conceptos, imágenes y eslóganes movilizadores, los incorpora a sus decisiones y, de este modo, consigue para su partido la eficiencia adaptativa sin caer en el entreguismo ideológico.
El tipo de información y de conocimiento que precisa el buen político es muy diferente del conocimiento científico y experto: necesita conocer los desafíos, las oportunidades y amenazas, los actores estratégicos, sus ambiciones y sus miedos, sus estrategias, necesita conocer muy bien los conflictos actuales y potenciales, los recursos y alianzas que puede movilizar, su consistencia y durabilidad... necesita, en definitiva, crear los sistemas de información y conocimiento precisos para formular y desarrollar buenas estrategias de cambio. Para ello tiene que desarrollar una capacidad de pensamiento sistémico y estratégico, de reflexión y de indagación: tiene que ser capaz de comprender el sistema y de ver sus anomalías y desarmonías pues ellas son siempre las que apuntan a la necesidad y la posibilidad de cambios.
El mero operador político conoce personas y hechos, gestiona conflictos y compra ambiciones, pero no tiene rumbo. Pone su conocimiento como máximo al servicio de las próximas elecciones. No sabría ponerlo al servicio de las próximas generaciones, porque no tiene visión sistémica, no tiene metas y propósitos de cambio. Su pasión por el poder se agota en sí misma. Para él, el poder no es instrumental para el desarrollo humano. El buen político ve y va más allá, es capaz de ver procesos lentos y graduales, sabe aminorar el ritmo frenético para prestar atención no sólo a lo evidente sino a lo sutil. Busca más allá de los errores individuales o la mala suerte para comprender los problemas importantes. Trata de descubrir las estructuras sistémicas que modelan los actos individuales y posibilitan los acontecimientos. Sabe que esas estructuras que se trata de cambiar no son exteriores pues son las propias instituciones en las que él opera y a las que pertenece. Sabe que lo fundamental es comprender cómo su posición interactúa con el sistema institucional real. Pero a medida que comprende mejor las estructuras que condicionan su conducta ve con más claridad su poder para adoptar las políticas capaces de modificar las estructuras y las conductas. Sabe que todos formamos parte del sistema que se trata de reformar. Para él no hay nada externo y por eso comprende mejor que nadie, la sabiduría de la vieja expresión: “hemos descubierto al enemigo: somos nosotros”.
Los buenos políticos se comprometen siempre a elevar la gobernabilidad, la institucionalidad existente.
Cuando los políticos hacen algo notable pero no lo dejan institucionalizado, la supervivencia del progreso logrado es problemática. Suele desaparecer con su creador, que no habrá sido un buen político al no lograr su institucionalización, al hacer depender de su persona el progreso, al no haber elevado la gobernabilidad. Oí decir una vez a un interlocutor anónimo que “los únicos caudillos que valen son los que acaban haciéndose prescindibles creando buenas instituciones”. Esta frase expresa el concepto que Maquiavelo tenía del buen Príncipe, que es el que fija en buenas instituciones el futuro progreso de la República. La idea la remachó magistralmente Napoleón afirmando que “los hombres, por grandes que sean, no pueden fijar la historia. Sólo las instituciones pueden hacerlo”.
Esta sabiduría histórica se corresponde con resultados muy recientes y reveladores en el ámbito de las relaciones entre gobernabilidad y desarrollo. En particular los trabajos de Kaufmann y su equipo1 desafían la creencia convencional de que la producción de crecimiento acarreará inevitablemente mejoras en la gobernabilidad. Contrariamente, sus trabajos revelan que mientras existe una relación causal y a largo plazo entre buena gobernabilidad y crecimiento duradero y de calidad, la causalidad no funciona en sentido inverso. Lo que ratifica que la gobernabilidad no es un bien de lujo, sino un bien público que es necesario cultivar en todos los estadios del desarrollo. Sucede, en efecto, que en las sociedades complejas y dinámicas actuales, el desarrollo ya no es compatible con los bajos niveles institucionales y de acción colectiva que funcionaron en otro tiempo. Cuando la clave de la producción, la productividad y la competitividad pasa a ser el conocimiento que se es capaz de añadir en el proceso productivo, nos hacen falta instituciones y capacidades de acción colectiva más refinadas, necesitamos elevar decididamente los niveles de gobernabilidad general.
El buen político sabe que la gobernabilidad exigida por el desarrollo humano es la gobernabilidad democrática. Sabe también que la democracia es un sistema exigente que no debe confundirse con las meras aperturas electorales, las pseudo-democracias, semidemocracias, las democracias delegativas u otras expresiones descriptivas de las formas más o menos imperfectas de democracia de que disponemos en la región. El buen político sabe que la democracia es un proceso complejo y de fin abierto, en el que se experimentan avances y retrocesos. Sabe que la calidad democrática depende de un criterio fundamental: el grado de igualdad política efectiva que el sistema político permite. Sabe que la opción democrática no es sólo una opción de conveniencia que se justifica por las ventajas positivas que la democracia aporta; no es un demócrata por defecto; es demócrata también por una convicción ética desde la que cree en la superioridad moral de la democracia sobre cualquier otro sistema político.
Dicha convicción es la afirmación axiomática de la igualdad humana intrínseca, de que el bien de todo ser humano, cualquiera que sea su condición, es intrínsecamente igual al de cualquier otro2. Sabe que sin igualdad en la participación política, sin una representación política de calidad, sin inclusión política real y efectiva, la acción social de los gobiernos tenderá siempre a ser paternalista y clientelar. Piensa, como ya escribiera John Stuart Mill en 1861 que es evidente que: “El único gobierno que puede satisfacer plenamente las exigencias del estado social es aquel en el que participa todo el pueblo; que cualquier participación, incluso en las más nimias funciones públicas, es útil; que la participación debe ser tan amplia en todas partes como permita el nivel general de mejoramiento de la comunidad; y que nada puede ser tan deseable en último término como la admisión de todos a compartir el poder soberano del Estado. Pero dado que, en una comunidad que exceda el tamaño de una pequeña población, todos no pueden participar personalmente sino en alguna porción mínima de la acción pública, el resultado es que el tipo ideal de un gobierno perfecto debe ser el representativo3.”
El buen político dispone de una estrategia de desarrollo, que ve como parte de un proyecto nacional.
Éste es su compromiso con el bienestar de la gente que es el fin de toda asociación política. Proyecto y estrategia de desarrollo son lo que da sentido a sus decisiones particulares y le ayudan a movilizar los recursos y a construir las coaliciones necesarias para enfrentar los conflictos inherentes al cambio.
El proyecto del buen político no es un plan irrealista, voluntarista, de esos que plantean y prometen resolver bajo su mandato todos los males patrios y que normalmente acaban en populismo, frustración, desgobierno y división nacional.
Desde el imperativo ético de conocer la realidad, el buen político sabe las constricciones con que cuenta, sus recursos y alianzas y propone sólo aquellos cambios que con su liderazgo devienen viables y factibles. Sabe que son los éxitos en los primeros pasos y conflictos los que le permitirán ampliar sus alianzas y seguir avanzando hacia objetivos más ambiciosos. Sabe, como decía Juan de Mairena, que “por mal que estemos, nada hay que no sea empeorable”, y se mueve tan decidida como cuidadosamente. Sabe que no hay peor político que el que quizás en nombre de ideales respetables conduce su país al desgarramiento y el desgobierno.
Como buen demócrata sabe que no hay buen gobierno sin fuerte compromiso social. Que el imperativo moral de la igualdad política impone avanzar decididamente hacia la creación de las condiciones que hacen que la igualdad y la libertad sean reales y efectivas. Que la democracia sólo es una fachada para la gente que, víctima de la indigencia o la pobreza, no puede realizar su derecho a la igualdad en la participación política y se ve forzada a renunciar o a transar con sus derechos políticos. Que en sociedades profundamente desiguales o hasta estructuralmente dualizadas como las latinoamericanas o la democracia sirve para ir creando las condiciones económicas y sociales de la igualdad política o la democracia se deteriora inevitablemente. Por ello mismo entiende el compromiso democrático como inseparable e integrante del desarrollo humano. Sabe que no hay proyecto democrático sin proyecto de desarrollo. Sabe que aún está lejos el día de la verdadera democracia que será cuando ningún/a latinoamericano/a, desde la libertad conquistada, deje de mirar a los ojos a cualquier otro. Pero se sabe al frente y responsable de un tramo significativo de este viaje. Se sabe haciendo historia, o intentando hacerla.
El buen político ha aprendido que los avances económicos y sociales que no quedan institucionalizados en la cultura cívica y política democrática (como los experimentados en tantos populismos y autoritarismos latinoamericanos) son una bomba del tiempo para el desarrollo humano sostenible del país. La cultura del beneficio social a lo Evita Perón no produce ciudadanos sino clientes y asistidos. La ciudadanía es una extensión de la cultura de los derechos que debe quedar fijadas en las instituciones del Estado social y democrático de derecho. Si las mejoras sociales no se acompañan con esta institucionalidad, entonces sólo hay un espejismo de desarrollo que propala malas culturas políticas que acabarán cobrando un alto precio a los países en los que arraiguen.
Si un sistema político debe persistir ha de ser capaz de sobrevivir a los desafíos y la agitación que sin duda se presentarán en forma de las crisis más diversas. Conseguir la durabilidad de la democracia no equivale sólo a navegar con buen tiempo, también hay que poder navegar con borrascas y en peligro... Durante el siglo XX el colapso de la democracia fue un hecho frecuente como lo atestiguan los setenta casos de quiebras de la democracia que se mencionaron al comienzo de este capítulo. Pero algunas democracias consiguieron campear los temporales y hasta resurgir más fuertes que antes, aunque otras no. ¿Por qué? No hay una sola razón. Pero sí una principal: la estabilidad y progreso democráticos de un país se ven favorecidos si sus ciudadanos y líderes defienden con fuerza las ideas, valores y prácticas democráticas, que se transmiten de una generación a otra.
Una cultura política democrática contribuye a formar ciudadanos que creen que la democracia y la igualdad política son fines irrenunciables, que el control sobre el ejército y la policía ha de estar completamente en manos de las autoridades electas, que las instituciones democráticas básicas (la autoridad corresponde a los cargos públicos electos; elecciones libres, imparciales y frecuentes; libertad de expresión; acceso a fuentes alternativas de información; autonomía de las asociaciones, y ciudadanía inclusiva) deben ser preservadas; y que las diferencias y desacuerdos entre los ciudadanos deben ser tolerados y protegidos.
(Robert Dahl, La democracia. Una guía para los ciudadanos (1998), Taurus, Madrid, 1999, pp.177-178).
Extraído del libro “A los príncipes republicanos” Gobernanza y desarrollo desde el republicanismo cívico. Con autorización expresa.
1 Daniel Kaufan; A. Kraay (Julio de 2002), Growth withot Governance, paper en <www.worldbank.org/wbi/governance/pubs/growthgov.htm>.
2 La igualdad política no es obviamente una constatación empírica, sino un juicio moral interiorizado en un imperativo categórico. Su formulación más conocida es la que en 1776 hicieron los autores de la Declaración de Independencia Norteamericana: Sostenemos como evidente estas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la vida, la libertad y la busca de la felicidad y otros bienes e intereses fundamentales. Significa, igualmente, que ninguna persona esta tan definitivamente mejor cualificada que otras para gobernar como para dotar a cualquiera de ellas de autoridad completa y final sobre el gobierno del Estado. Significa que los derechos de participación política han de ser asignados por igual y que deben crearse las condiciones para que toda persona adulta pueda enjuiciar lo que sea mejor para su propio interés y para los intereses generales.
3 John Stuart Mill, Consideration on Representative Government (1861), traducción española. Consideraciones sobre el gobierno representativo, Tecnos, Madrid, 1985, p. 34.